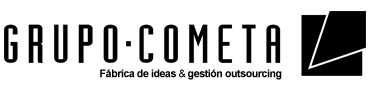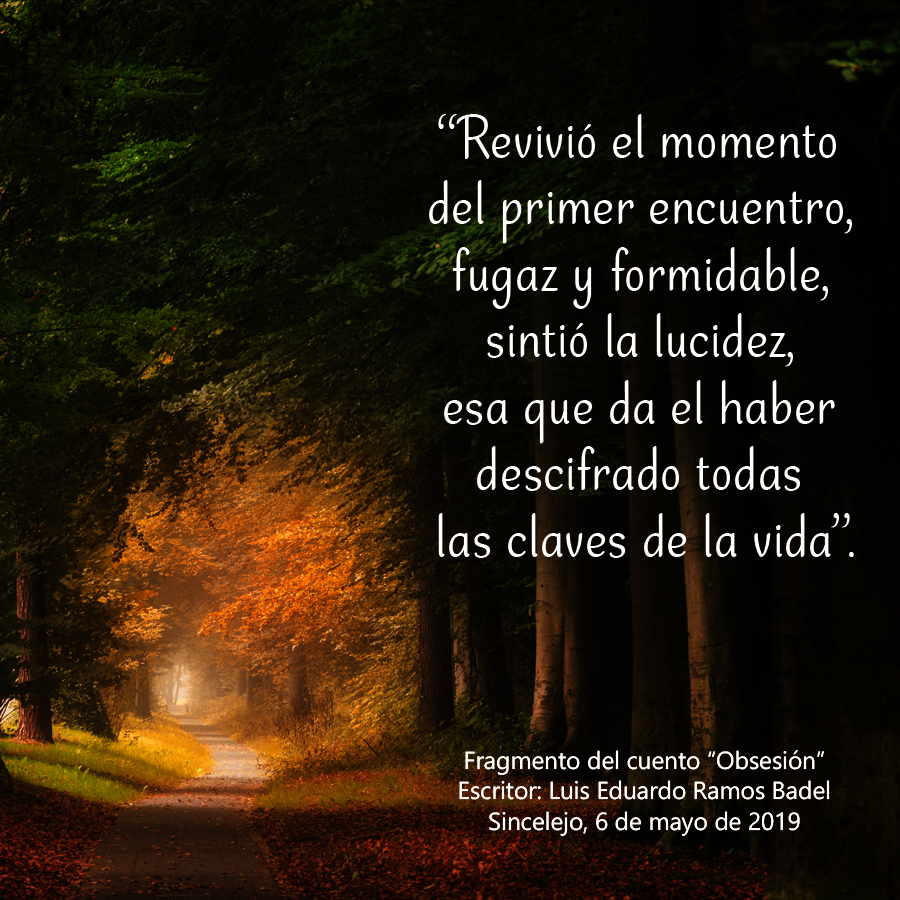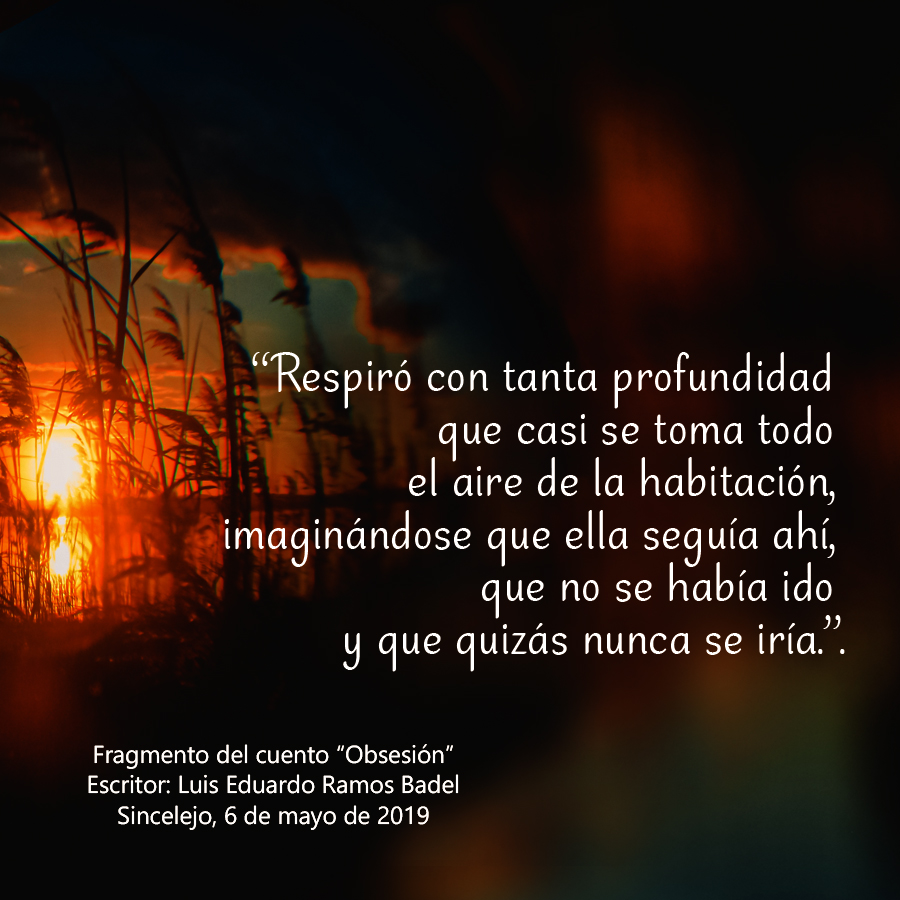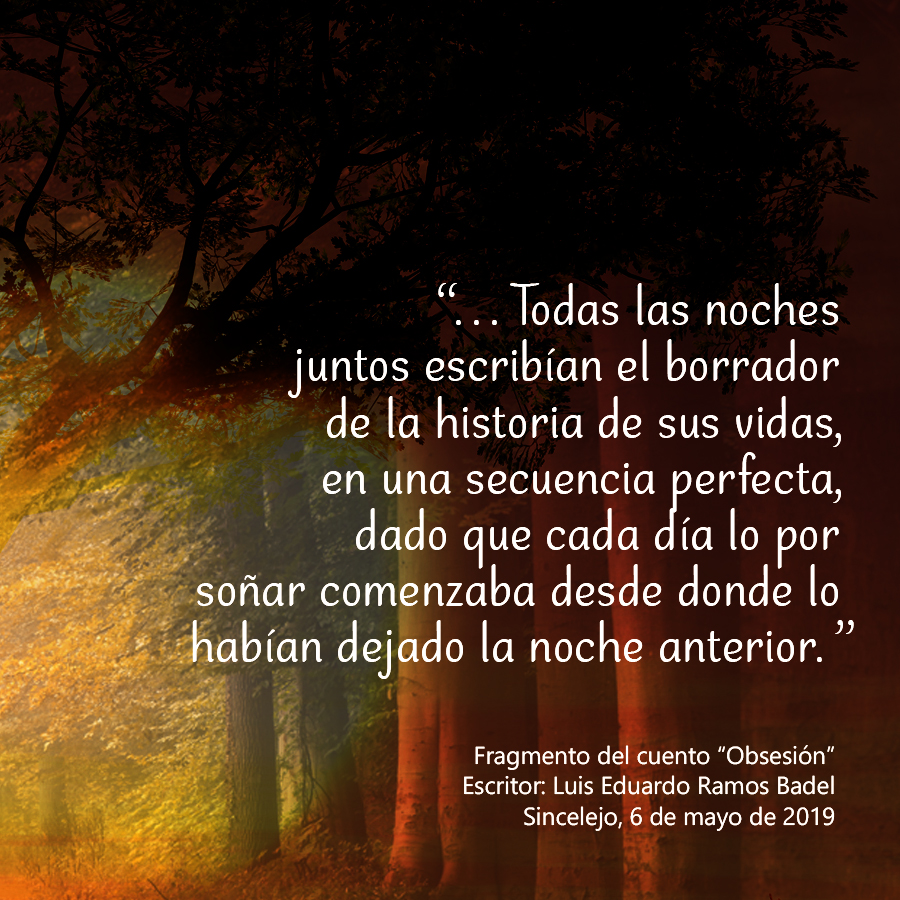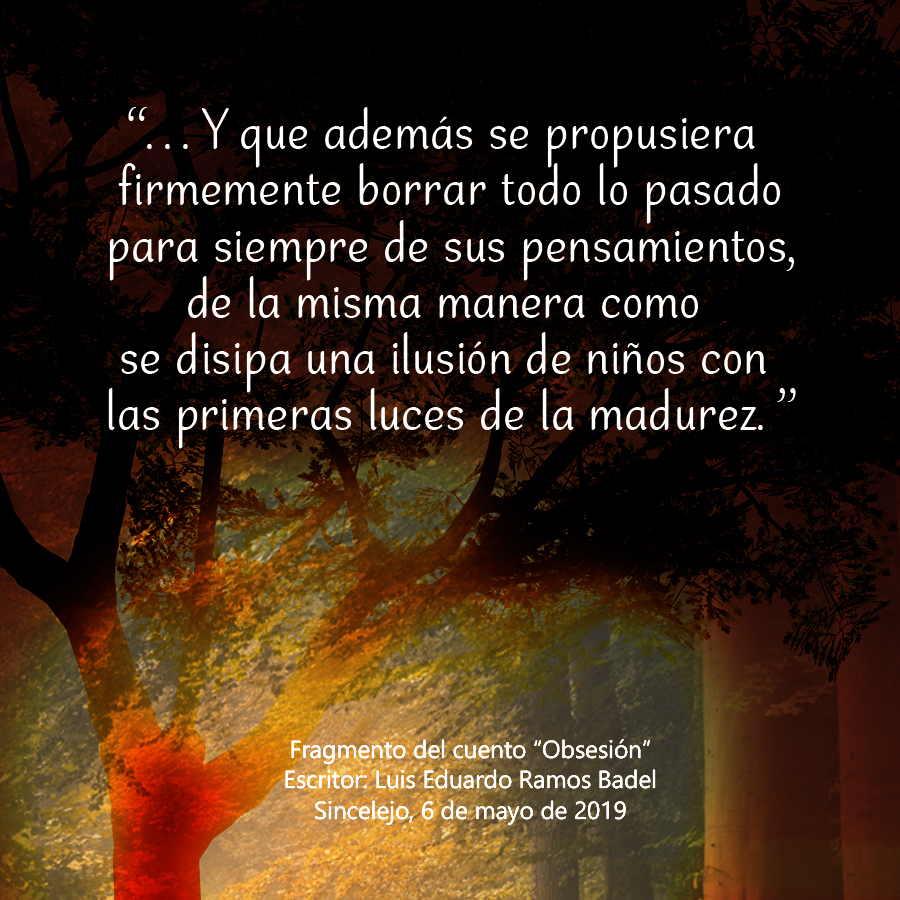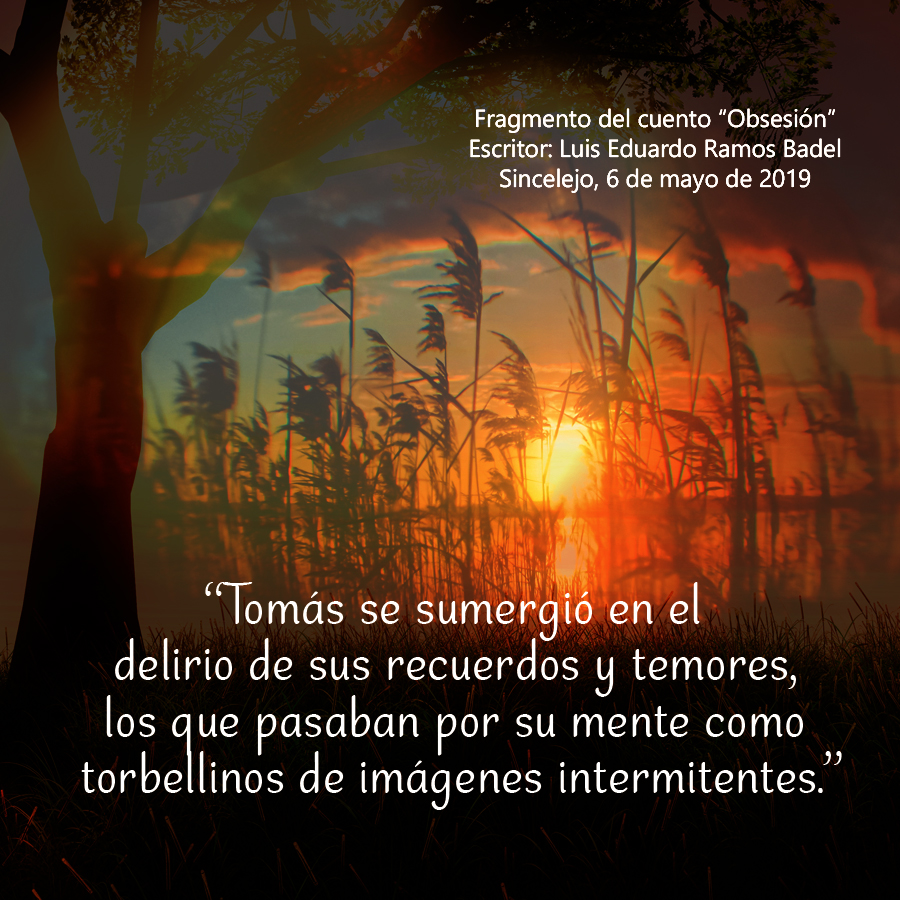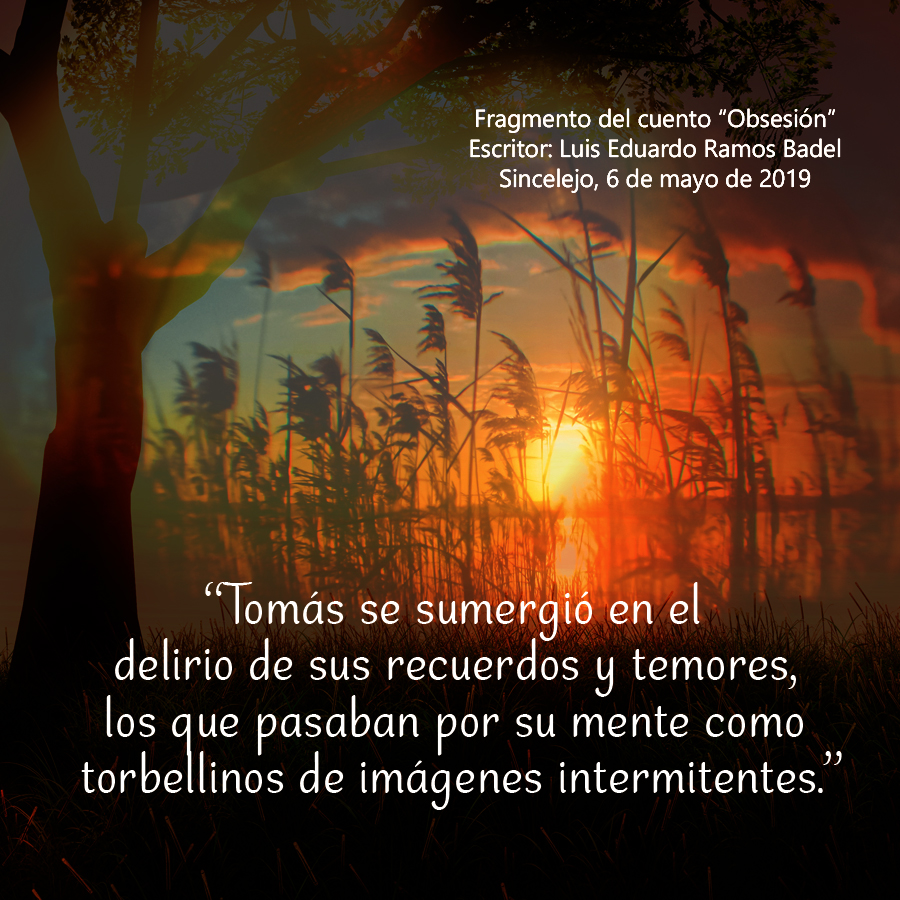
08 Jul Obsesión – Luis Eduardo Ramos Badel
Cometa Editorial – Promoviendo la lectura
A la memoria del escritor Luis Eduardo Ramos Badel.
Obsesión
Esa mañana, sentado frente al enorme cuadro vacío en el que solo quedaba la silueta de la pintura de esa mujer bella y distante que lo habitó durante el tiempo que antecedió al encuentro, Tomás se sumergió en el delirio de sus recuerdos y temores los que pasaban por su mente como torbellinos de imágenes intermitentes, de una brillantez tal que lo deslumbraban hasta dolerle en los ojos y las sienes; era como si viera una vieja película en la total oscuridad, en una vivencia tan real que podía escuchar el monótono ruido del proyector que le mostraba las mismas escenas entrecortadas y rotas, en las que se veía a sí mismo una y otra vez subiendo al desván a cumplir con el ritual de la prima noche, ese que se impuso desde los albores de su adolescencia y que repitió día a día con la constancia y devoción de un asceta solo para contemplar y hablarle a esa dama virginal, que envuelta en un enorme manto de desamparo desde su nicho de lona, óleos y aceites, ni siquiera se dignaba mirarlo.
Pero ella, la mujer de sus delirios, esa que había creado ―¿o era ella quien lo había creado a él?, eso nunca lo podrá saber Tomás― era otra muy distinta al entrar en sus sueños en donde le expresaba su amor de una manera tan cierta, que le daba la seguridad de que existía en alguna parte de su mundo o en otro universo paralelo, donde esperaba por él con una determinación igual a la suya y con la férrea convicción de que sólo tenían que buscarse de manera tenaz, hasta que se diera la confluencia de sus esfuerzos y anhelos en un punto del espacio y en un instante del tiempo ya definidos por sus sinos, y en donde por fin se materializarían sus obsesiones.
Ese tiempo de todos los días en la prima noche, dedicado a la contemplación de esa imagen y al esfuerzo de la visualización del tan ansiado momento, donde de manera irrevocable estarían juntos físicamente, dejaba a Tomás exhausto y preparado para acudir a su cita con ella en el mundo de los sueños, donde todas las noches juntos escribían el borrador de la historia de sus vidas, en una secuencia perfecta, dado que cada día lo por soñar comenzaba desde donde lo habían dejado la noche anterior y, lo más asombroso, había noches enteras que se la pasaban repitiendo y corrigiendo sueños ya vividos en noches pasadas, y cambiando actos, palabras, miradas y hasta suspiros mal libreteados en una primera experiencia que consideraban indigna de ellos, para después, en la noche siguiente, retomar el hilo de sus aventuras oníricas ya vividas, pero esta vez sobre los errores corregidos en una sucesión mejor elaborada y lista para ser llevada a una realidad que sería más llena de certezas para los dos.
Revivió el momento del primer encuentro, fugaz y formidable, sintió la lucidez, esa que da el haber descifrado todas las claves de la vida, que lo invadió desde el instante en que estuvo por primera vez cerca de ella, cuando le habló y en las tantas conversaciones que siguieron hasta llegar a entender, como él lo había presentido siempre, que ambos vagaban desde su primera eternidad, el uno en busca del otro y que la conjunción de sus vidas estaba escrita en sus historias incluso desde antes de nacer.
Y fue tan intenso el tiempo del reconocimiento mutuo, que olvidó las sagradas contemplaciones en el ático y el hábito de soñar, dedicándose sólo a vivir, hasta que llegó el momento de demostrarle a ella su verdad, fue entonces cuando la arrastró literalmente de la mano y la llevó a conocer el cuadro, el más leve detalle de esa loca carrera lo tiene vívido en su memoria: el crujido bajo sus pies de la madera de la escalera que lleva al altillo, donde le comprobaría que ella era la misma mujer que desde el comienzo de su adolescencia lo había acompañado en esa pintura que una vez descubrió abandonada, llena de polvo y telarañas en la buhardilla de su enorme casa y, lo más dramático, la sorpresa que se llevó al encontrar el lienzo vacío sólo con un contorno del que parecía había salido la imagen de la mujer que lo habitó por mucho tiempo; pero lo que más recordaría fue la comprensión de ella, su serenidad ante lo que veía, la dulzura de su sonrisa y su mirada preñada de sentimientos en una mezcla de complicidad y aceptación tácita de lo que consideró como la más tierna y elaborada estrategia de conquista, de la que además nunca le habló y por la que mucho menos le reprochó ni en los momentos más difíciles de sus vidas juntos.
Y es que los recuerdos de esa obsesión que le dio vida a su mejor existencia y la enorme angustia que lo ha acompañado desde el instante de su materialización, por el temor de que ella un día cualquiera, por la fuerza de los azares que la trajeron, volviera a esa prisión de lona, barnices y madera, lo agobiaba ya demasiado, lo que agregado a la certidumbre de que estaba muy cansado para volver a empezar el juego de sus quimeras, fueron sin ninguna duda la causa para que en un arrebato de locura inesperado y grandioso esa misma mañana, él destruyera totalmente, hasta convertirlo en cenizas, el cuadro abandonado por ella y que además se propusiera firmemente borrar todo lo pasado para siempre de sus pensamientos, de la misma manera como se disipa una ilusión de niños con las primeras luces de la madurez.
Ese acto descomunal de ruptura con todo lo vivido, produjo en Tomás el sosiego que siempre persiguió, que le fue esquivo por llevar sobre sus espaldas la pesada carga que le imponía la incertidumbre, de que toda su vida no fuera más que una fantasía que terminaría al despertarse una mañana y encontrase dentro de una realidad opaca y sin gracia, al descubrir que ella se había ido de la misma forma como llegó después de despedirse en el que sería el último sueño vivido juntos.
Extenuado como todas las noches, se deslizó silenciosamente a su lado y ya envuelto en la penumbra de la habitación, extasiado en su inconfundible aroma, arrullado por el suave y acompasado rumor de su respiración, con las manos fuertemente entrelazadas detrás de la almohada que acunada entre sus brazos le servía para que recostara la cabeza, Tomas se durmió con la placidez que le daba el pensar que finalmente disfrutaría de la paz que tanto había buscado, al sentir la seguridad de que ahora ella era más verdad que la más grande de sus convicciones y por la certidumbre de que lo acompañaría para siempre, incluso hasta más allá de la misma muerte.
Pero solo le bastó abrir los ojos a la mañana siguiente para sentir en uno de sus costados, exactamente ahí debajo de donde él siempre ha creído que está el corazón, la leve pero familiar punzada del temor y la angustia y para percibir en su mente, como le ha sucedido en todos los días de su vida al despertarse, el retumbar de los cascos y los relinchos de caballos apocalípticos preparándose para participar en el Armagedón que Tomás ha llevado siempre dentro; entonces, lentamente se fue sosegando, volvió a cerrar los ojos, respiró con tanta profundidad que casi se toma todo el aire de la habitación, imaginándose que ella seguía ahí, que no se había ido y que quizás nunca se iría, adormilada por lo temprano de la hora, pero ahí a su lado, con la misma sonrisa, con su fragancia de flores de todos las épocas del año y de todas las horas del día y sobre todo con su esperanza intacta.
Tuvo un súbito estremecimiento cuando sintió la fría brisa matinal que entraba por la ventana abierta y al percibir un sutil aroma de flores muertas que invadió la recamara, entonces cerro con mayor fuerza los ojos .
Sincelejo, 6 de mayo de 2019 Luis Eduardo Ramos Badel